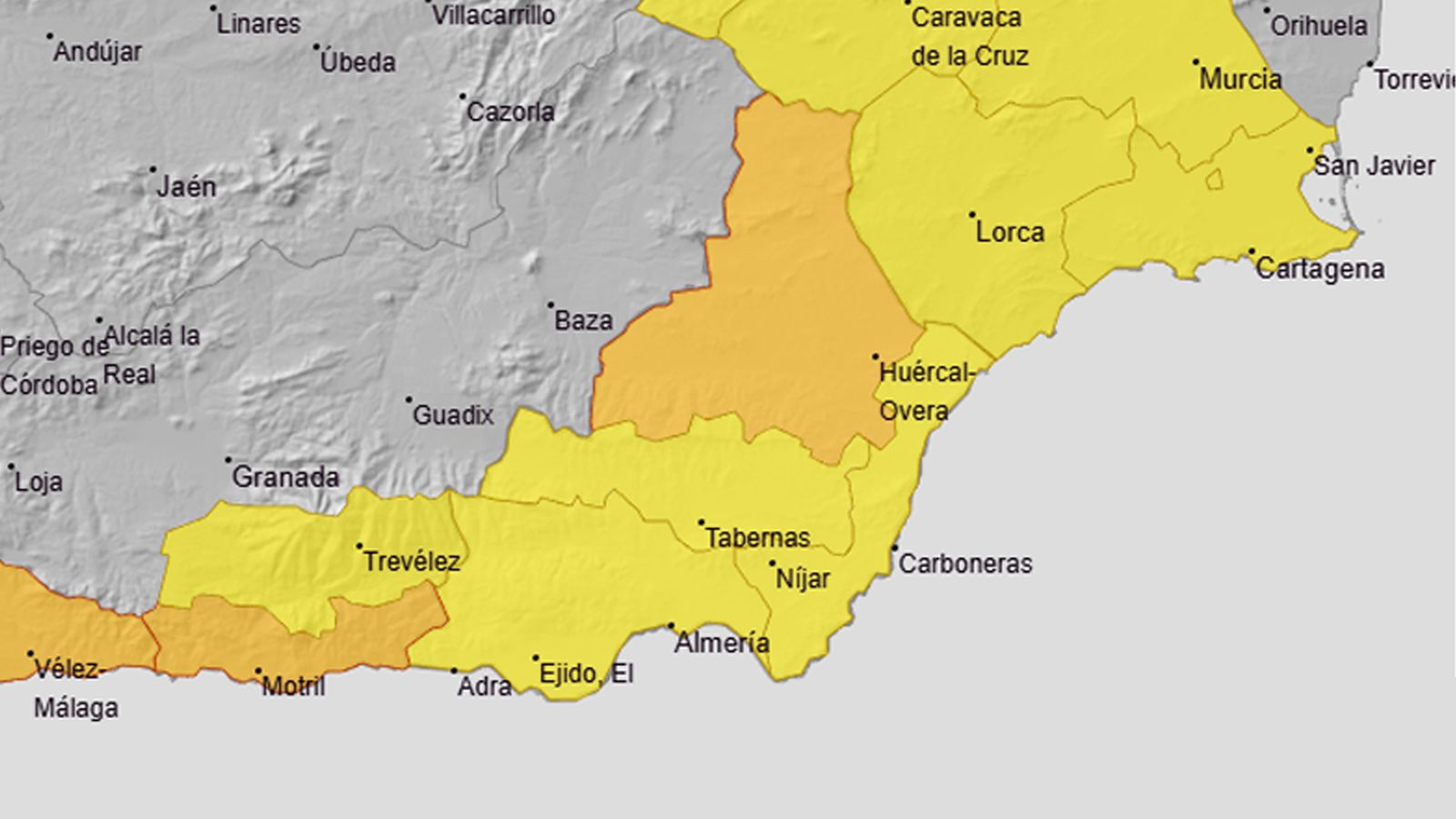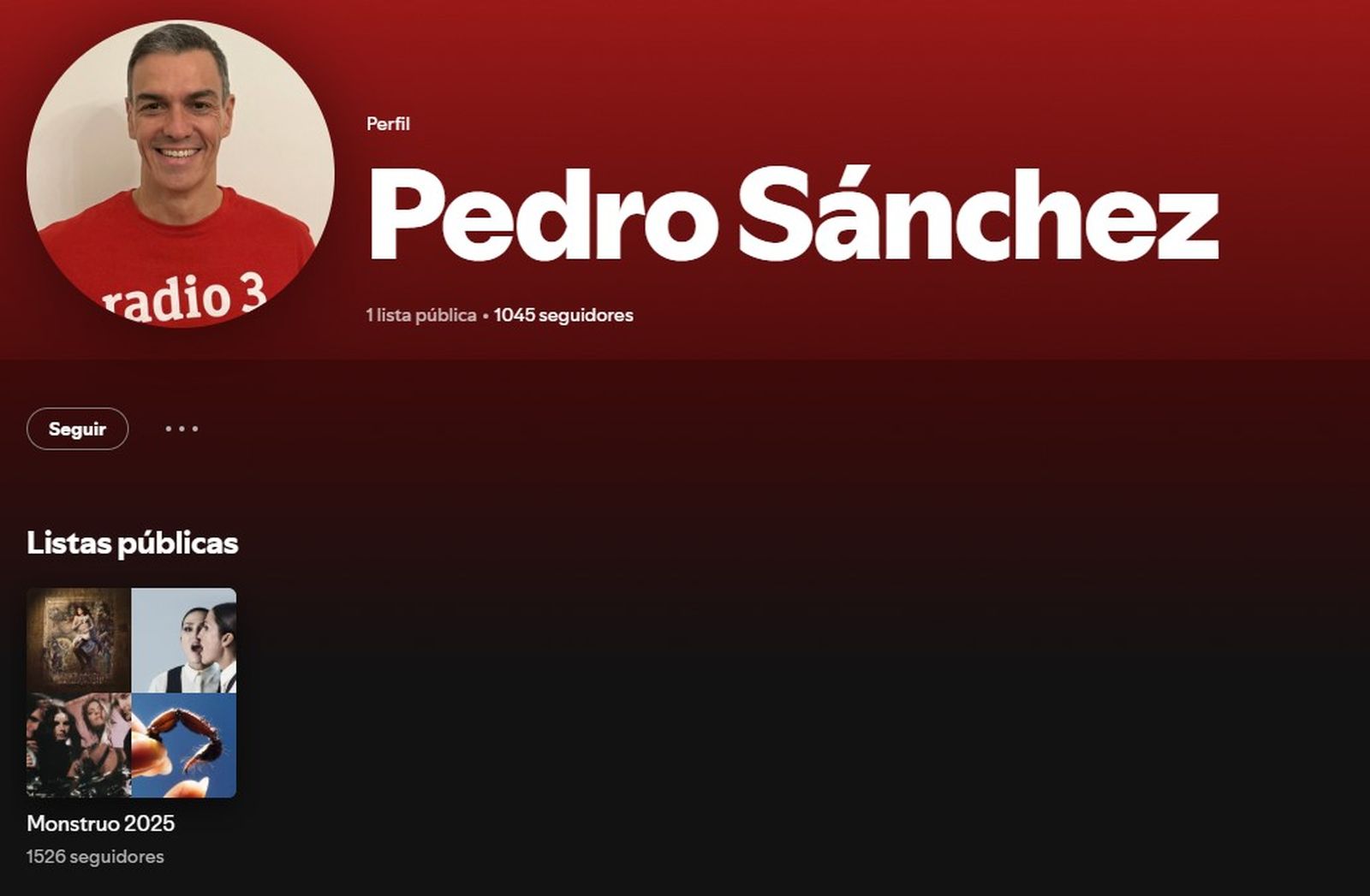CARLOS JUNQUERA DE MIQUEL. El Palmer sube a La Parra
Almería
Parte de la historia de este empresario afortunado en el dinero y que vino a Almería para elevar El Palmer a La Parra y acabó en su cielo

Madrid, 27 de septiembre de 1936. Tiros y bombas. Temiendo a lo que hay fuera, un bebé, pies en pared, se niega a salir del seno materno. A doña Pilar de Miquel Almech le está costando tanto traer al mundo a su primogénito que cuando al fin oye llorar al remolón exclama: ¡qué a gusto nos hemos quedado el coronel Moscardó y yo! El general Varela acababa de liberar el Alcázar toledano.
Al registro llega ocho días después y al bautismo en posguerra, para ser Carlos Borromeo por su padre, asturiano y agente de la bolsa de Madrid; desde su casona de la calle Hortaleza ha acudido el abuelo materno, que lo ve cómo hereu, de sus derechos de marqués de Blondel y barón de Púbol; catalán emprendedor, no le impide tanta alcurnia ser el fundador de una de las primeras líneas de autobuses de España. Y siempre un referente para el nieto al que se llevará al castillo de Púbol -que en 1968 comprará Dalí- a la Casa Grande de La Escala o lo paseará por Aranjuez en un coche de caballo que hoy vive su jubilación mirando al mar de Agua Amarga en el chalet familiar.
Superada la topografía, pesadilla en su carrera de perito agrícola, se estrena en la concentración parcelaria de Galicia y en eso trabajaba cuando aparece en su vida Antonio Van de Walle, un canario que le encomienda la misión de convertir El Palmer en La Parra; así es como viene a una Almería a la que ya había visitado allá por 1957 en un seat 600 de los primeros.

Con ganas de volverse, del recién inaugurado hotel Costasol entra y sale, trabajo, póker y tertulias con que mitigar el destierro; para huésped perpetuo iba cuando puso sus ojos -tonto que era- en la belleza y pasó de estar de, a ser de Rodríguez, de Mari Carmen Rodríguez Campra… y tanta fortuna no vino sola: le vinieron los hijos, le tocó la lotería... Amor, gente, amigos y ambiente, le practicaron la llave que Almería usa para enganchar y cuando le ofertaron el traslado dio Carlos el más rotundo de los noes. Solo salía a reuniones de la empresa o a comprar castillos para ella, algunos lejanos como el de Alcalá de la Selva y otros de la tierra: yo mismo lo vi un día de 1972 en la delegación de Hacienda pujando, esa vez sin éxito, por el de Gérgal.
Agridulce la relación con Van de Walle tomó aquel rábano agrio por las hojas más consoladoras y aunque le dejó un loro a la hora de la retirada, pensó -él siempre tan positivo- que por su jefe había llegado a la Almería de su suerte, y por él las fiestas, viajes, yates y compañías de la talla de don Jaime de Mora y relumbrón… y se dió por pagado en especie.
Experto en hacer amigos había hallado pronta respuesta a su sociabilidad en reuniones, de copas, sí, pero también de arte: entre estas líneas está el retrato que le hice y en el aire lejano la jota con la que se arrancaba Carlos: Ahora sí que la hemos hecho / tú preñada y yo en la cárcel, de la que pasaba, nostalgia de su juventud madrileña, a la canción de Carmen Morell de 1960: Bombón, bomboncito de mujer, bombón… todo en clave de broma, y en serio Ubaldo Gómiz, bueno en lo que es y en lo que hace, con voz y guitarra mágicas con las que igual nos hundía en el ultramar de Alfonsina que nos alzaba al celeste de fandangos y sevillanas; o Antonio Campos ese privilegio de artista virgitano, espectacular con la guitarra, la armónica, la foto y la amistad.
En su casa acogedora te recibía entre restos valiosos del archivo familiar: un busto de su bisabuelo, general auditor de Cuba, cuadros antiguos y otros hípicos obras de su abuelo; se le notaba a gusto rodeado de arte y él mismo era artista: gastrónomo, enólogo, narrador, epicúreo, oteador pionero del mar de las aguas amargas...
Sobre catalino, era de un madrileñismo que en ocasiones rozaba lo patológico: nadie quería más a Madrid que Carlos y nadie conocía sus calles como él: a discutirme llegó sobre la situación de la de Jacometrezo, en la que yo había estado días antes, y se apostó mil pesetas y al día siguiente llegó con ojos de rendido...
Porque esa era otra: discutía, se encendía hasta ofenderse, pero bastaba con dejarlo reposar un día para verlo de nuevo como si nada hubiera pasado; sabio como era, consideraba el rencor una soberana pérdida de tiempo.
Buen narrador hacía que sin moverte de la silla te pasearas con él por el parador nacional de Gredos, la cubierta del Elcano o un mantel de Casa Lucio… En la narrativa tenía a veces un lenguaje creativo del que les cuento una muestra sorprendente: le oí nombrar la cabeza de jabalí, un embutido que yo conocía pero por escucharle pregunté por él: lleva -me dijo- su carnecita, su tocinito, su cartilaguito ¡toma ya! Por vez primera en la historia de la lengua, y por el cariño de Carlos a la comida, se oyó la palabra cartílago, tan seria y tan dura, en diminutivo.
El 12 de febrero de 2016 nos quedamos solos en la barra del bar, dos copas por delante y la catedral por detrás, me pidió que le contara lo que ya le había contado varias veces: la muerte de un tío abuelo mío al que encontraron al lado de su caballo, sentado en el suelo, la espalda apoyada sobre el tronco de un olivo, el cigarro consumido entre los dedos y… muerto.
-Esa es la muerte que quiero yo. Me dijo.
-¡Y yo!. Y la que quiso mi madre y no la tuvo. Le respondí.
Quería Carlos la muerte rápida, la que solo duele a los demás, como la de su vecino de bloque, nuestro amigo Paco Castillo al que él encontró en la casa, sin vida. Y la consiguió a los dos días, en el de San Valentín; pues Carlos era, ya lo vimos, hombre de suerte...
Y esta es la centésima parte de la historia de alguien que vino a Almería para elevar El Palmer a La Parra y acabó en su cielo, muy alto sobre el Hotel y el edificio "La Máquina de Escribir" así llamado por parecerlo… y para mí lo es: como me gusta ir y venir a Aguadulce sin alejarme del mar, con frecuencia paso por delante de él y no hay vez que no teclee sobre sus terrazas un ¡Hasta luego, Carlos! con unas letras grandísimas para que me lea desde allá arriba.
También te puede interesar
Lo último