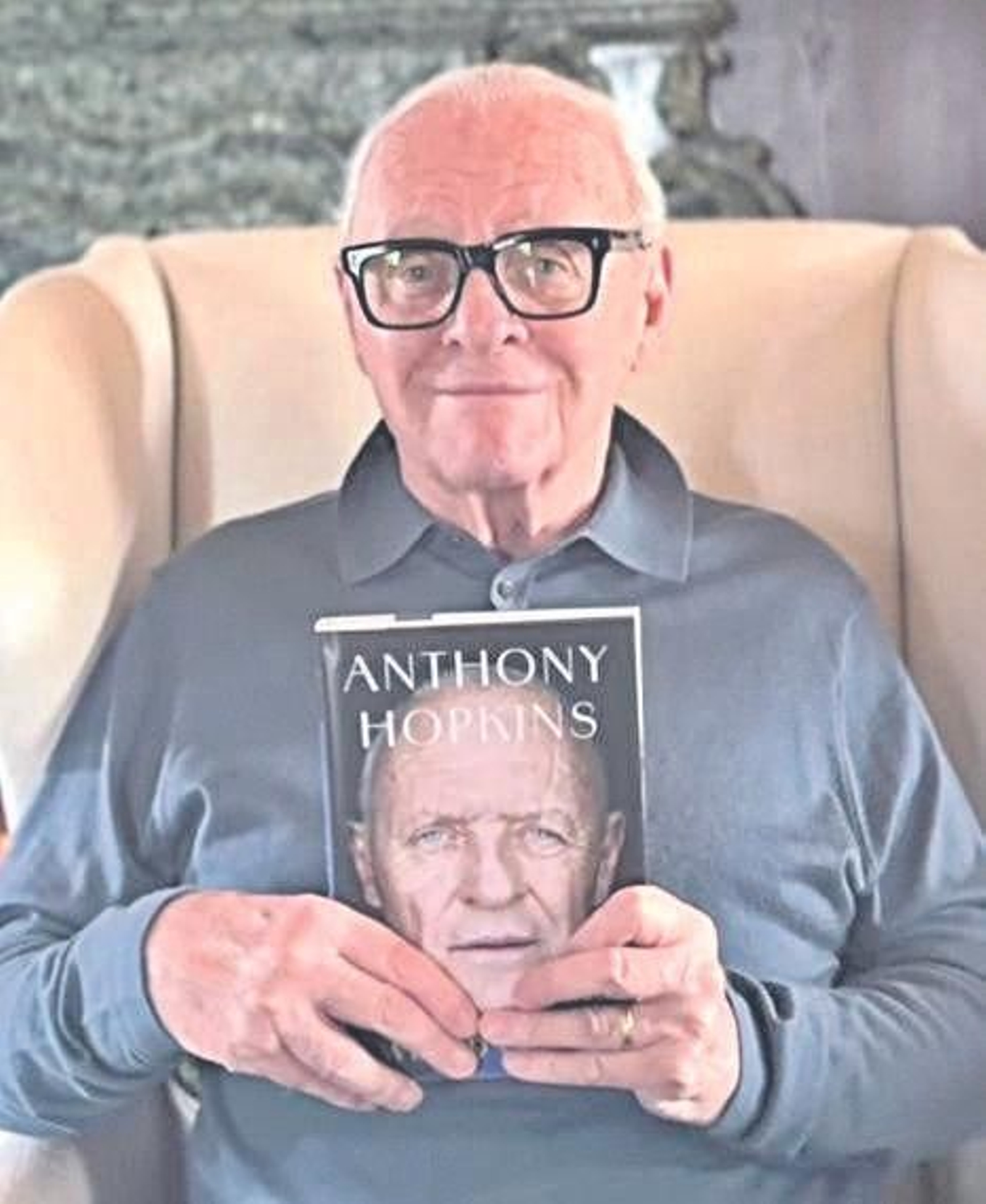Aquellas felices navidades de la posguerra, como las golondrinas de Bécquer que aprendieron nuestros nombres, esas ya no volverán. El mundo vive grandes avances materiales en todos los campos, algunos de ellos insospechados al empezar este milenio. Ya hablan los científicos de alcanzar los 125 años de vida como algo normal; incluso los más osados de la inmortalidad, pero de vez en cuando aparece un virus o una bacteria y acaba con miles o millones de vidas de una sola pasada. Realmente la ciencia no tiene límites, de eso no tengo la menor duda; pero los valores morales y éticos inherente al ser humano están desapareciendo a velocidades de vértigo.
En este mes de diciembre, en vísperas de Navidad, vienen a mi memoria las escenas felices de aquellas navideñas, en mi querido pueblo natal, en los años de mi niñez. Empezaban los preparativos con el Belén que montábamos en casa mis hermanos, mis amigos y yo. Íbamos al Cerro de la Ermita con una espuerta y una pequeña azada, para arrancar musgo de las rocas y tepes de hierva de poca altura. El Belén lo montábamos sobre algún tablero viejo, que siempre había en casa. La cueva, donde colocábamos el Nacimiento, la hacíamos con piedras y barro que preparábamos nosotros mismos. El río lo hacíamos con papel de aluminio, del que venía envolviendo las tabletas de chocolate. Un poco de harina esparcida por las montañas, simulando nieve, era el toque final. Frente al Belén pasábamos horas y horas tocando la zambomba y cantándole villancicos al Niño Dios. Los camellos de los Reyes y los burros cargados de leña, que andaban por el camino, los movíamos un poco cada día, calculando el espacio para que no llegasen al Portal de Belén hasta el día de Reyes.
El otro lugar de reunión era en la Plaza de la Iglesia, donde jugábamos incansablemente a las “Cuatro esquinas”, “Reo” y “Bicho carta” y algún otro juego que con la invasión de los móviles de los últimos años, lo más probable es que hayan desaparecido para siempre. Cuando empezaba a caer la noche, cogíamos las zambombas y nos íbamos por todas las calles del pueblo, haciendo paradas en las casas que podrían ofrecernos alguna golosina: mantecados, polvorones o roscos de vino, todo ello naturalmente casero. Dábamos un fuerte golpe en el llamador de la puerta, para anunciar nuestra presencia, y a continuación cantábamos los dos o tres villancicos del repertorio: “Los peces en el río”, “Campana sobre campana” y “Arre borriquito”; aún no había llegado a nuestro pueblo “Noche de paz” y mucho menos “Blanca Navidad”. En la mayoría de las casas siempre nos daban algo navideño o algunas monedas, si no tenían dulces. Donde nos daban polvorones, a continuación teníamos que hacer un receso antes de ir a la casa siguiente; la falta de un licor, porque éramos niños, hacía más difícil tragarse aquella deliciosa masa de manteca, harina tostada, azúcar y almendras y al pasar cerca de alguna fuente, siempre bebíamos un trago de agua, para limpiar la garganta.
La cena de Nochebuena en familia era algo entrañable; cena sencilla a base de huevos, patatas, los productos del cerdo y mi padre se solía tomar un plato de sopa y poco más. De postre granadas y uvas que guardábamos colgadas en la despensa y luego la bandeja con los dulces que se habían hecho y algún trozo de turrón que le habíamos comprado al turronero de Ugíjar. Pero era la conversación, las historias de mi padre de la mili o de sus años en América, las que nos hacían felices. Eran noticias, cuentos, risas y alegría de estar todos juntos, sentados en torno a una mesa disfrutando del calorcillo de un gran brasero.
A las 11 ya estábamos preparándonos para la Misa del Gallo. Abrigaos bien – nos decía siempre mi madre - y es que en mi querida Alcolea, tras un día soleado, la noche era terriblemente gélida. Las calles olían a pino, olivo y al orujo de las almazaras. La iglesia a tope, y solo al acabar la misa se notaba en su interior una brizna de calor, proporcionado por el aire caliente que salía de nuestros pulmones. Después, ya en la plaza, los saludos, los abrazos y las caras de felicidad reflejadas en los rostros, formaban la auténtica postal de la Navidad.
La nieve de Sierra Nevada y el Peñón de Baños eran los testigos mudos de la paz y del amor de aquellas Navidades inolvidables. La felicidad se adueñaba de la noche.