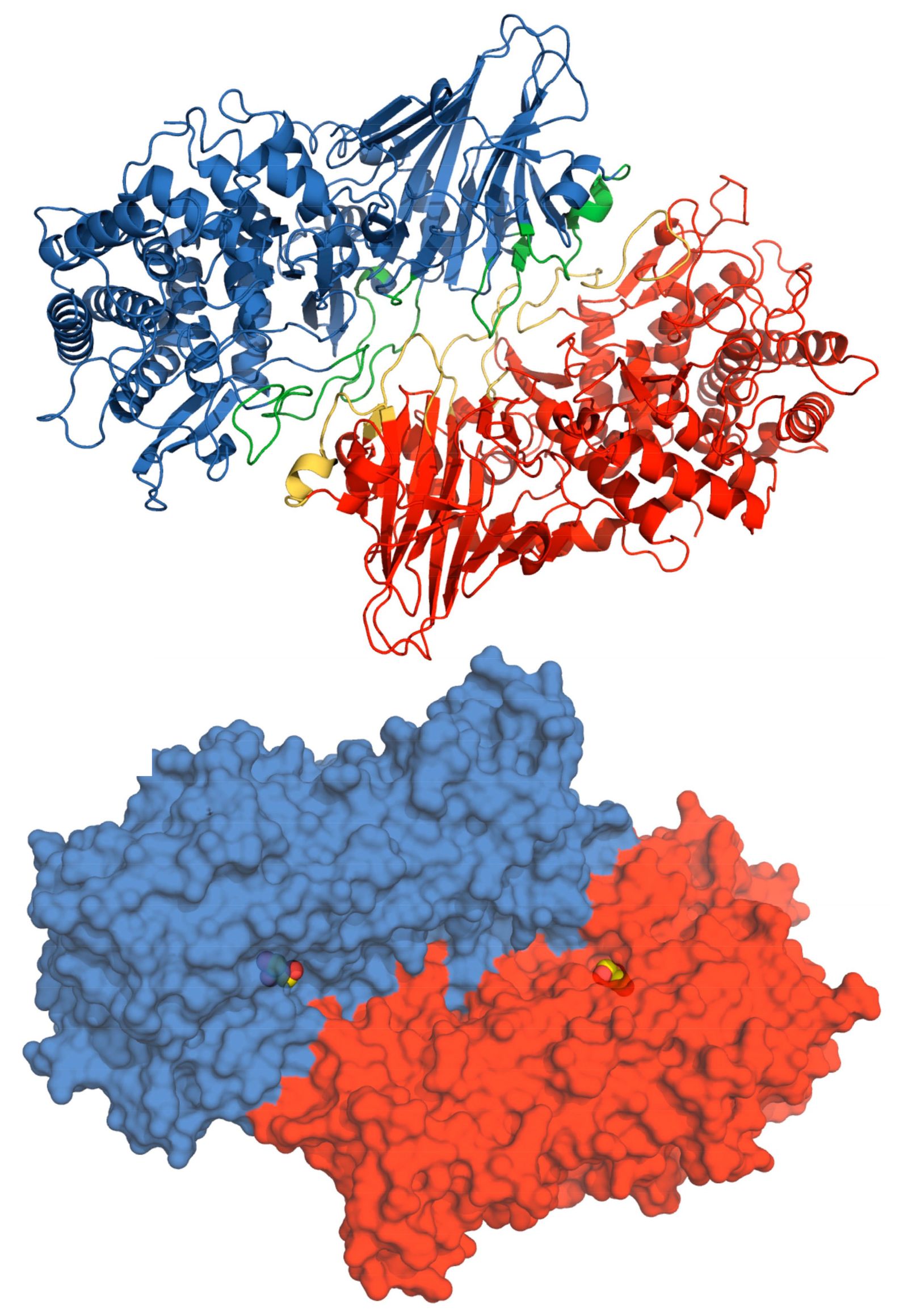Hay palabras que van más allá de un exceso retórico o un desliz de mitin. Son un programa político. Cuando una eurodiputada proclama en público su deseo de “barrer de fachas este país para sustituirlos por migrantes”, no se trata de una boutade juvenil ni ante un arrebato emocional. Es una declaración política de exclusión, una formulación ideológica que hunde sus raíces en lo peor del siglo XX; la negación del otro como ciudadano legítimo.
Conviene subrayarlo; la eurodiputada se refiere a España. Y los “fachas” a los que dice querer barrer no son caricaturas históricas ni restos fósiles del franquismo. Son millones de ciudadanos españoles vivos, reales, con derechos constitucionales, que no piensan como ella, que no han votado ni van a votar a su partido. Es decir, el pueblo soberano con millones de ciudadanos que no coinciden con la izquierda radical, comunista y chequista, ahí radica el resentimiento. Debiera saber que la democracia, que tanto invocan, se funda precisamente en la legitimidad del disenso. Es posible que esta nueva inquisidora reúna tanta juventud como ignorancia, sería una atenuante ante la salvajada que ha propuesto. No parece haber leído a Isaiah Berlín quien con lucidez previsora advertía que la libertad política comienza cuando aceptamos que otros pueden vivir conforme a valores que detestamos. Cuando ese principio se rompe la política deja de ser deliberación y se convierte en depuración. Pobre Europa y pobre España que envía a deliberar a gentes atiborradas de odio. Europa y España tienen grabada con sangre la experiencia del totalitarismo aún humeante. La historia confirmó trágicamente esa advertencia. La ultra-izquierda comunista del siglo XXI se inspira y añora aquel horror que fue la URSS y aún pretende dar lecciones sobre calidad democrática. Repite el mismo patrón de agitación; se identifica a un enemigo interior, se le deshumaniza mediante el lenguaje, se le atribuyen todos los males y finalmente se le expulsa simbólica o físicamente de la comunidad política. Antes de los fusiles vinieron las consignas; antes de los gulags, los edictos; antes de la sangre, las palabras.
Resulta especialmente inquietante que esta exhibición de rencor proceda de una dirigente joven con escasa experiencia vital que no ha conocido la Guerra Civil ni la postguerra. Quien ha visto de cerca el odio político convertido en violencia aprende pronto una lección elemental; el lenguaje no es inocente. El odio verbal es el ensayo general del autoritarismo. ¿De dónde nace ese odio? ¿Cómo se llega a desear el “reemplazo” físico y político de tantos compatriotas? ¿A cuántos hay que barrer? España tiene cuarenta y ocho millones de habitantes. ¿Cuántos sobran para que la utopía funcione? La pregunta no es retórica. El comunismo real cuando tuvo ocasión lo hizo con cifras escalofriantes. Siempre en nombre del pueblo, siempre contra el pueblo real. El uso del término “facha” como categoría es intelectualmente obsceno. Sirve para anular cualquier matiz, para borrar la complejidad de una sociedad plural y para justificar la exclusión moral del discrepante. No es un concepto político; es un insulto funcional. Hannah Arendt explicó con precisión quirúrgica que el totalitarismo comienza cuando el adversario deja de ser un ciudadano y pasa a ser un obstáculo.
Bocanas de odio anegan el espacio público, señalan sin pudor a quienes han de eliminar, de borrar, negarles el derecho elemental de la ciudadanía. Y lo propone una joven diputada apoyada en redes sociales por aquel político fracasado que quería conquistar los cielos y logró descender a las alcantarillas del esperpento. En las elecciones de 2023 había un censo electoral de 37 millones de votantes, 34 millones no votaron a Podemos, ni a Sumar, ni a Irene Montero, ¿serán estos 34 millones de “fachas” que quiere reemplazar esta iracunda y amargada diputada? No es casual la apelación al “reemplazo”. Sustituir ciudadanos que no les votan por otros que podrían votarles como si fueran piezas intercambiables, el método revela una concepción denigrante y profundamente antidemocrática del ser humano. Los migrantes no son instrumentos de ingeniería social ni carne electoral. Convertirlos en arma política es una forma de cinismo moral que los degrada y los expone. Uno de los mayores peligros para los migrantes es tener como supuestos defensores a quienes los utilizan para alimentar su resentimiento ideológico. Porque la democracia no consiste en erradicar al disidente, sino en aceptar que existe y seguirá existiendo. Todo lo demás es autoritarismo con consignas sentimentales para mentes anestesiadas.
España ya recorrió una vez ese camino y la historia señala adónde conduce. Estas palabras no pueden relativizarse como simple exceso verbal. Son una advertencia. Y solo cabe una respuesta firme, serena y democrática; es deber ciudadano frenar el odio, la exclusión y la tentación totalitaria, vengan envuelta en discursos disfrazados de falso humanitarismo. Resulta incompatible ese discurso del “reemplazo” con una ideología democrática, aceptar la pluralidad y debatir sin odio resulta imprescindible para alistarse en las filas de los demócratas.